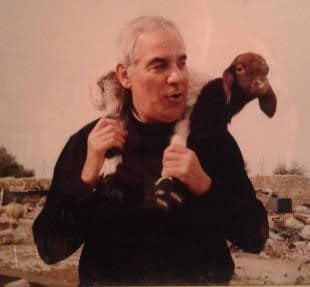
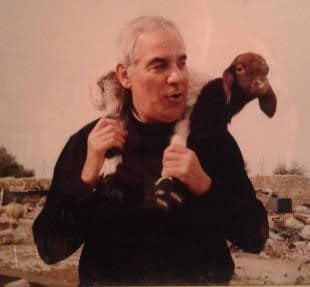 o a la Iglesia, entre los que me encuentro, por haber sido ordenado el 14 de septiembre de 1969, y celebrar por ello mis bodas de oro, sacerdotales, y también de capellán de Buenafuente.Los primeros años de mi estancia en el Sistal, cuando éramos testigos de la evolución favorable del Monasterio, habiendo estado a punto de cerrarse, entonábamos el salmo 125, porque nos parecía soñar, y las lágrimas se volvían cantares, y la sementera, cosecha. Hoy, soy yo quien me parece soñar, cuando tengo que hacerme consciente de cumplir 50 años de sacerdote, y todos ellos en Buenafuente. Reconozco que naturalmente no se explica, ni el cambio del Monasterio de Buenafuente, ni mi permanencia en el mismo y concreto lugar, durante tanto tiempo. Esta historia solo se explica por la misericordia de Dios. Y reconozco también que no ha sido menor la mediación entrañable de la Virgen María, sobre todo en momentos recios.Por todo ello, deseo entonar mi Magnificat
o a la Iglesia, entre los que me encuentro, por haber sido ordenado el 14 de septiembre de 1969, y celebrar por ello mis bodas de oro, sacerdotales, y también de capellán de Buenafuente.Los primeros años de mi estancia en el Sistal, cuando éramos testigos de la evolución favorable del Monasterio, habiendo estado a punto de cerrarse, entonábamos el salmo 125, porque nos parecía soñar, y las lágrimas se volvían cantares, y la sementera, cosecha. Hoy, soy yo quien me parece soñar, cuando tengo que hacerme consciente de cumplir 50 años de sacerdote, y todos ellos en Buenafuente. Reconozco que naturalmente no se explica, ni el cambio del Monasterio de Buenafuente, ni mi permanencia en el mismo y concreto lugar, durante tanto tiempo. Esta historia solo se explica por la misericordia de Dios. Y reconozco también que no ha sido menor la mediación entrañable de la Virgen María, sobre todo en momentos recios.Por todo ello, deseo entonar mi Magnificat
Cómo no agradecerte, Señor, estar vivo, después de haber sufrido accidentes tan graves, y haberme mantenido en tu servicio sin merma de facultades.
Reconozco el regalo que me hiciste, Señor, de los años en los que me acompañó mi madre. Ella fue casa abierta, posibilidad hospitalaria, razón de retornar a casa. Mujer recia, que supo arriesgarse, como Maria, en la misión de su hijo.
Te doy gracias, Señor, porque desde el principio pusiste en mí el deseo de comentar diariamente tu Palabra y adentrarme en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por aquellos primeros días, que transcurrían en inmensa soledad, y tu presencia en el Sacramento de la Eucaristía era mi alivio y la cita de subsistencia.
No me invento, Señor, Tú lo sabes, los momentos de intensa consolación, que te agradezco, y que son los hitos ungidos de mi historia, que me permiten no apartarme del camino en situaciones complejas.
Lo he reconocido públicamente: “A mí me han hecho mis amigos”, tantas relaciones favorables. Gracias Señor por ellos, porque han sido y son luz, estímulo, puerto franco, posibilidad de verbalizar el alma, sana emulación. ¡Qué diferente es poder tener un altar comunitario, a no saber dónde celebrar la Eucaristía! Gracias, Señor, por la Comunidad monástica, por quienes cada día damos visibilidad al icono del Iglesia. Reconozco que ha sido y es la columna vertebral de mi ministerio, sobre todo en esos días largos de invierno, al poder participar de las Horas Litúrgicas.
Soy privilegiado por el acompañamiento que he tenido, a lo largo de tantos años, de sacerdotes y de laicos, que han compartido y comparten tarea y mesa, regalo, Señor, de tu Providencia.
Gracias a ti, Señor, por el don de la fe, que me permite fiarme de ti, y abandonarme a tus manos, y por la presencia e intercesión amorosa de tu Madre. ¡Gracias!









